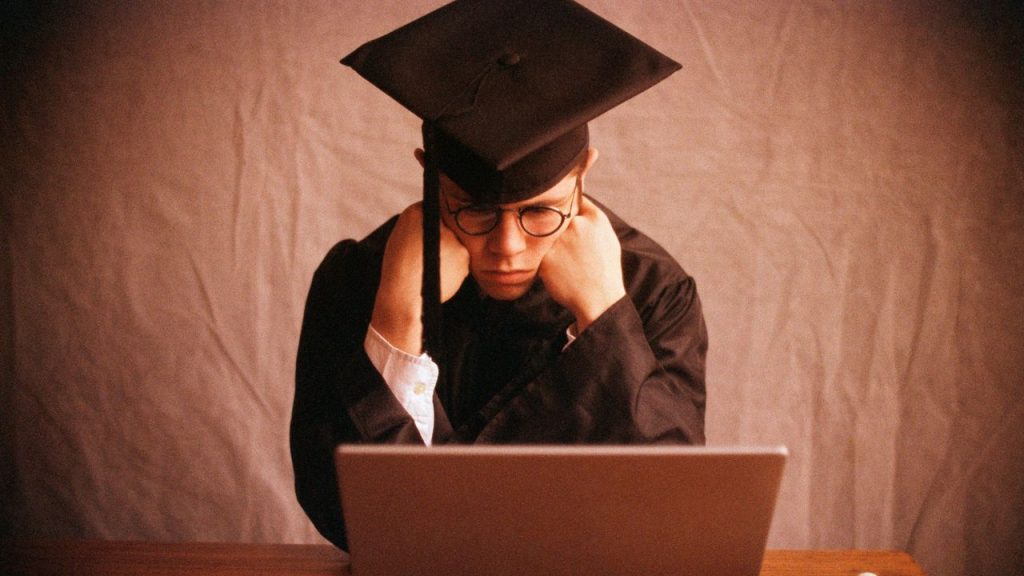México ha logrado reducir modestamente la proporción de adultos jóvenes sin educación secundaria superior. Sin embargo, aún enfrenta desafíos significativos, como la falta de infraestructura, un gasto limitado y una débil vinculación entre las instituciones educativas y el mercado laboral, lo que dificulta garantizar un sistema educativo accesible y eficaz. Así lo muestran los datos del Panorama de la Educación 2025 elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El informe, que reúne estadísticas comparativas sobre estructura, financiamiento y resultados de los sistemas educativos de casi 50 países, indica que el porcentaje de mexicanos sin preparatoria disminuyó de 49 a 41% entre 2019 y 2024. No obstante, esta mejora no se ha traducido en mayores oportunidades de empleo ni en mejores salarios para la población.
Los 15 empleos con mayor crecimiento en México en 2025, según LinkedIn
LinkedIn presenta su lista “Empleos en Auge en 2025”, un análisis basado en datos exclusivos que destaca los puestos con mayor demanda en los últimos tres años.
La OCDE subraya que, en general, las personas con mayor nivel educativo enfrentan menor riesgo de desempleo y obtienen ingresos más altos. En los países analizados, por ejemplo, solo el 4.9% de los jóvenes con formación universitaria está desempleado, frente al 12.9% de quienes no concluyeron la secundaria superior. En México, el patrón es distinto: a mayor educación, mayor riesgo de desempleo.
Según el reporte, los adultos sin secundaria superior presentan la tasa de desempleo más baja (2.7%). Este indicador aumenta a 4.3% entre quienes concluyeron la licenciatura o equivalente, superando incluso al grupo con estudios de media superior (3.6%)
El estudio precisa que los individuos con maestría o posgrado tienen más posibilidades de acceder a empleos con salarios considerablemente más altos que los que solo poseen un título universitario. Sin embargo, en México únicamente el 2% de las personas de entre 25 a 34 años ha alcanzado ese nivel, frente al promedio de la OCDE del 16%.
Educación, empleo y brechas salariales en México
El documento también identifica amplias brechas salariales vinculadas al nivel educativo. La diferencia de ingresos entre quienes concluyeron la secundaria superior y quienes no lo hicieron es de 19%, mientras que la disparidad entre quienes poseen título universitario y quienes cuentan únicamente con secundaria superior asciende a 56%. En ambos casos, la brecha es mayor que el promedio de la OCDE.
La organización advierte que “esto sugiere una distribución salarial más dispersa por logro educativo en México, lo que puede reflejar mayores retornos relativos a la educación, pero también un mayor nivel de desigualdad de ingresos”, fenómeno que contribuye a la polarización económica de la sociedad.
El informe recomienda que cerrar las brechas de acceso y salariales debería ser una prioridad de la política pública, sobre todo considerando que los gobiernos financian el 83.8% del gasto total en educación primaria, secundaria y media superior, y el 59.8% de la educación universitaria.
A pesar de ello, el sector educativo parece haber perdido peso en la asignación presupuestal. Entre 2019 y 2022, el gasto por estudiante en México se redujo en promedio de 4,079 a 3,650 dólares, mientras que la proporción del presupuesto público destinada a educación pasó del 15.8 al 13.2%.
La mayor parte de los recursos públicos se canaliza a la educación superior, incluida la investigación y el desarrollo (I+D). En este nivel, el gasto por estudiante alcanza en promedio 4,430 dólares. Las áreas de estudio más demandadas son negocios, administración y derecho (34%); ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (26%); y artes y humanidades (12%).
Esta orientación revela una posible desconexión entre las necesidades del mercado laboral, la asignación de recursos públicos y la formación de nuevos profesionales. Al respecto, Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, subraya que una educación superior de calidad mejora las oportunidades de inserción laboral y permite a las sociedades adaptarse a transformaciones estructurales derivadas del envejecimiento poblacional, la inteligencia artificial, la digitalización y la transición verde.
En este sentido, “alinear la educación con las necesidades del mercado laboral será clave, ya que los persistentes desajustes de competencias imponen costos reales en salarios y productividad, además de afectar el bienestar individual”, concluye.