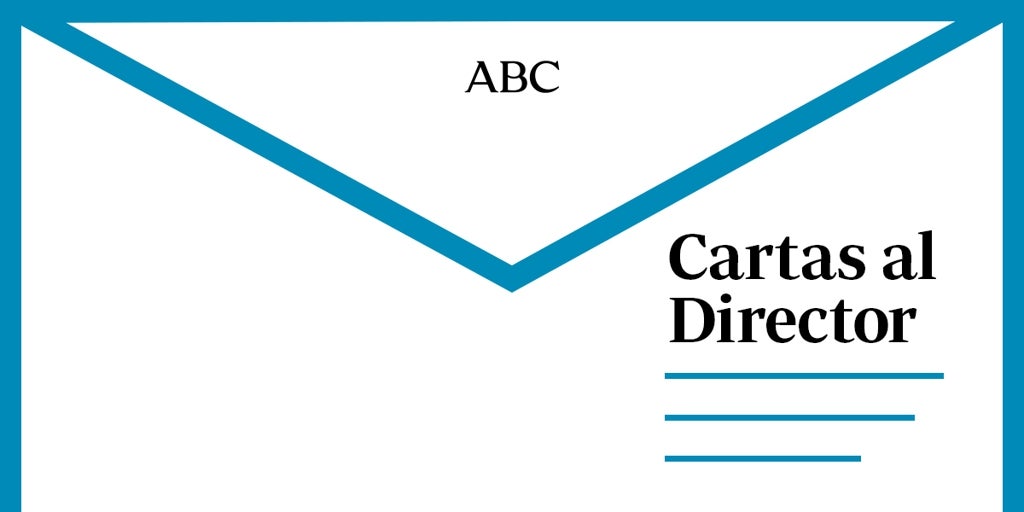29 DE SEPTIEMBRE
Han pasado casi 80 años desde su creación y el mundo ha cambiado drásticamente. Ya no es suficiente una estructura que favorezca el ‘statu quo’ de unos pocos
Como considero la ONU el último bastión de la diplomacia internacional, un refugio donde los países pueden discutir, colaborar y evitar la guerra, siempre la apoyé con firmeza. Pero la realidad –los recientes vetos de Estados Unidos en contra de resoluciones que habían recibido el apoyo de todos los miembros permanentes y no permanentes contra el genocidio que perpetra Israel y el insensato y fatuo discurso de Trump– me ha llenado de amargura al evidenciar que, la ONU, en su formato actual, no funciona. Lo que se instituyó como promesa de paz y cooperación para evitar la barbarie –sigo creyendo en su viabilidad–, se ha convertido en una herramienta impotente, secuestrada por los intereses de los países con derecho de veto. Esos países, que ante todo tienen la última palabra, son los mismos que constantemente bloquean cualquier intento de reforma real. Han pasado casi 80 años desde su creación y el mundo ha cambiado drásticamente. Ya no es suficiente una estructura que favorezca el ‘statu quo’ de unos pocos. Los que realmente comprenden la necesidad de un cambio deben unirse y redactar una nueva Carta que corrija los abusos, presentarla ante la Asamblea General y, si por el veto de los de siempre no sale adelante, fundar una nueva organización internacional, libre de los obstáculos del veto y demás lastres, con un propósito claro: resolver los problemas globales de manera eficaz. Y establecer la nueva sede fuera de EE.UU. para que no pueda prohibir la entrada a delegaciones infringiendo la propia Carta.
Si la ONU no está dispuesta a renovarse, la alternativa será inevitable: un nuevo organismo ha de surgir. De lo contrario, este mundo se desmoronará bajo la inacción de una institución obsoleta. El futuro y la paz no pueden esperar.
Miguel Fernández-Palacios. Madrid
Escritores sobrevalorados
Siento decir que el oportuno, hagiográfico y entusiasta artículo de Rodrigo Fresán en ABC sobre la figura de Thomas Pynchon se me atragantó. Lo mismo me ocurrió con las obras del propio Pynchon, que leí con esfuerzo en aquellos tiempos en que jugaba a ser ‘snob’ y postmoderno. No seré yo quien le niegue un lugar bajo el sol de los grandes escritores –¡ojo!–, aunque me parezca desmesurado situarlo a la altura de un Melville, por muchos galardones que haya recibido y por numerosas que sean las voces autorizadas que lo han celebrado, incluida la del mismísimo Harold Bloom.
El señor Pynchon, amigo de perderse por los cerros de Úbeda con su carga de referencias a la cultura pop, lleva décadas encarnando, a mi juicio, el declive literario norteamericano. Pienso que hubiera sido más provechoso que dedicara su indudable talento a escribir una novela redonda, en lugar de estirar la broma hasta el hartazgo. Fresán incluso apunta a la posibilidad de que Pynchon gane el Nobel el próximo octubre. Y, fantaseando un poco –que por ahora no está penado por la ley–, se me ocurre un nombre muy dispuesto para tales menesteres: Pedro Sánchez.
José Juan González García. Oviedo (Asturias)
Reportar un error